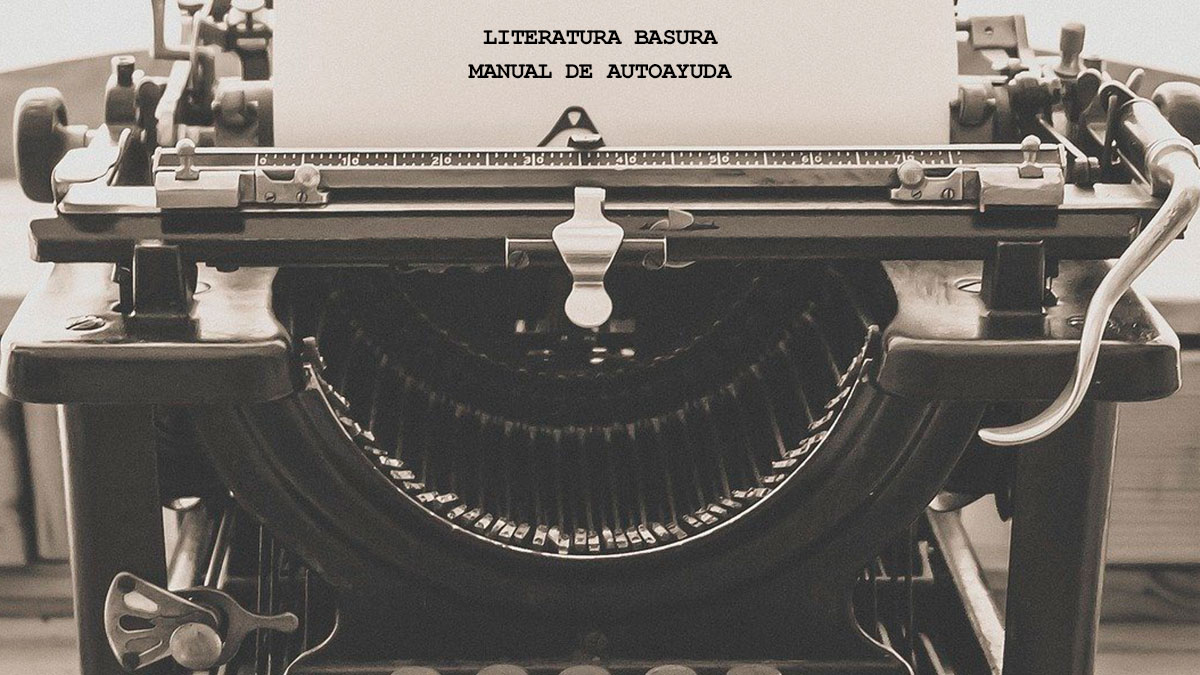Literatura basura. Manual de Autoyuda, por Gonzalo Garrido
Autor de: Las flores de Baudelaire, El Patio inglés y La capital del mundo
La idea, como se ha sugerido antes, es genial en su concepción y, durante las semanas que nuestro autor la ha estado dando vueltas, sin duda ha crecido, ha engordado, se ha embellecido.
Pero llega el momento de sentarse a trabajar sobre un folio en blanco y, ¡horror!, se acumulan los imprevistos. Cuando Castresana decide que ya es hora de escribir sin ni siquiera el apoyo de la inspiración, se suceden acontecimientos que están fuera de su control. De repente, se pondrá la hija mayor con varicela, contagiándole el cuerpo y la mente, y tendrá que retrasar su férrea determinación unos días hasta que se le pase la infección. Por otra parte, su santa madre, en un movimiento brusco de cuello, perderá uno de los audífonos y deberá dedicar un par de tardes a acompañarla a la tienda para hacer todo el papeleo reglamentario, que le recuerda a la mismísima declaración de la renta, y devolverla a la sociedad civil. A su vez la media-orange le reclamará mayor atención afectiva en la cama, pues se siente engañada por la idea, a la que mira, todo hay que decirlo, con muy-mala-cara.
Una vez superados esas pequeñas dificultades con cariño y discreción, se dará cuenta de que las condiciones de trabajo no son las adecuadas. Como quien no quiere la cosa, echará en falta mejor luz [va a comprar una lámpara de diseño Tolomeo], una silla reclinable [sale a agenciarse la más ergonómica del mercado con cinco posiciones de respaldo y un pequeño masaje en las cervicales] y una pantalla plana de ordenador [Apple, please].
Además, tras un breve intento de sentarse en la mesa, se percatará de que no pueden escribir en silencio y decidirá que tiene que incorporar un equipo de música Yamaha a su escritorio con los mejores clásicos de la historia. También aparecerán dificultades con la propia hoja en blanco, que le disgusta, y se inclinará por escribir en folios DIN A4 ya emborronados por sus hijas, lo cual le supondrá un cierto trabajo extra. Las dificultades son muchas y no existe imaginación humana que pueda sistematizarlas en pocos trazos. Para el escritor que comienza todo son zancadillas del destino y fuertes gastos, aunque de fácil recuperación posterior gracias a las millonarias ventas.
Es entonces cuando Castresana comenzará a emborronar papeles. Atento, aplicado, esperanzado. Él sabe que la ficción es una mentira que entraña un profunda verdad, como dice el maestro Vargas Llosa. Y es consciente de que la literatura se debe sustentar en la autenticidad, en su radical autenticidad. Y nada más auténtico que los demonios de la propia vida, muchos, variados, recalcitrantes. Castresana los tiene bien grandes. Baste observar el comportamiento que despliega con su pobre madre. Mientras ésta se muere, nuestro autor sólo piensa en su novela como si fuera necesaria para la salvación de la humanidad, que no de su progenitora. [No le miren mal, por favor. Desde niño ha anticipado el fallecimiento de sus semejantes. Ahora le toca a la anciana madre. Antes fueron su perro y su padre. Pronto comenzará a vislumbrar la suya propia].
Por eso, en un alarde de lucidez, decidirá introducir en la trama a la pobre mujer, para que el lector sienta su verdad con toda crudeza. «Las vidas vividas son infinitamente más mediocres que las vidas inventadas por los novelistas», se dirá a sí mismo para justificar la manipulación que va a realizar con su pariente. «Lo que yo escriba quedará para la eternidad».
Pero, sobre todo, es consciente de que las obras no existen per se, a pesar de lo que digan los entendidos, sino que hay que escribirlas. Por ello, se fijará unas normas estrictas, con horarios específicos, número de páginas escritas por día, cantidad de palabras, caracteres, puntos y aparte, comas, comillas…; objetivos que, por supuesto, nunca cumplirá porque la disciplina no es su fuerte. Su fuerte es la fantasía, la ensoñación, los pajarillos…
Es en ese momento cuando se produce una sustancial divergencia en la forma de actuar de cada autor. Como en todo colectivo literario, están los narradores minuciosos y los que se dejan llevar por la espontaneidad [otro expertos hablan de los escritores de mapa o de brújula, pero qué más da].
Los primeros realizan fichas del conjunto de los personajes [edad, descripción física, descripción moral, empleo, aficiones, familiares], de todas las escenas (en casa, en el trabajo, en el bar, en la cama con su exmujer), del mayor número de tiempos [comienza, sigue, continúa, desciende, asciende, vuelve, se para], de las distintas tramas [amor, celos, intriga, traición]. Estos tipos son muy meticulosos y les gusta colocar las fichas en la pared o en el suelo para visualizar las secuencias y seguir la hoja de ruta marcada. Una vez que creen que han controlado la novela bajo una férrea disciplina, es cuando empiezan a rellenar los folios con viva emoción.
Los segundos no controlan nada. Saben que la novela es incontrolable y por tanto no pierden el tiempo en esquemas fijos. Tienen la idea, esa idea que ya hemos comentado en otra parte, y saben que es un buen punto de partida, aunque
ignoran si será un buen punto de llegada. Por eso, confían en su intuición –otra gran desconocida del gran público–, en que cada paso avanzado servirá para abrir nuevas rutas, que llevarán a otros parajes, que conducirán a nuevas realidades hasta la palabra fin.
Ambas modalidades son inservibles, pero eso lo comprobaremos más adelante. Antes Castresana tropezará con el principal obstáculo literario serio: la primera frase.