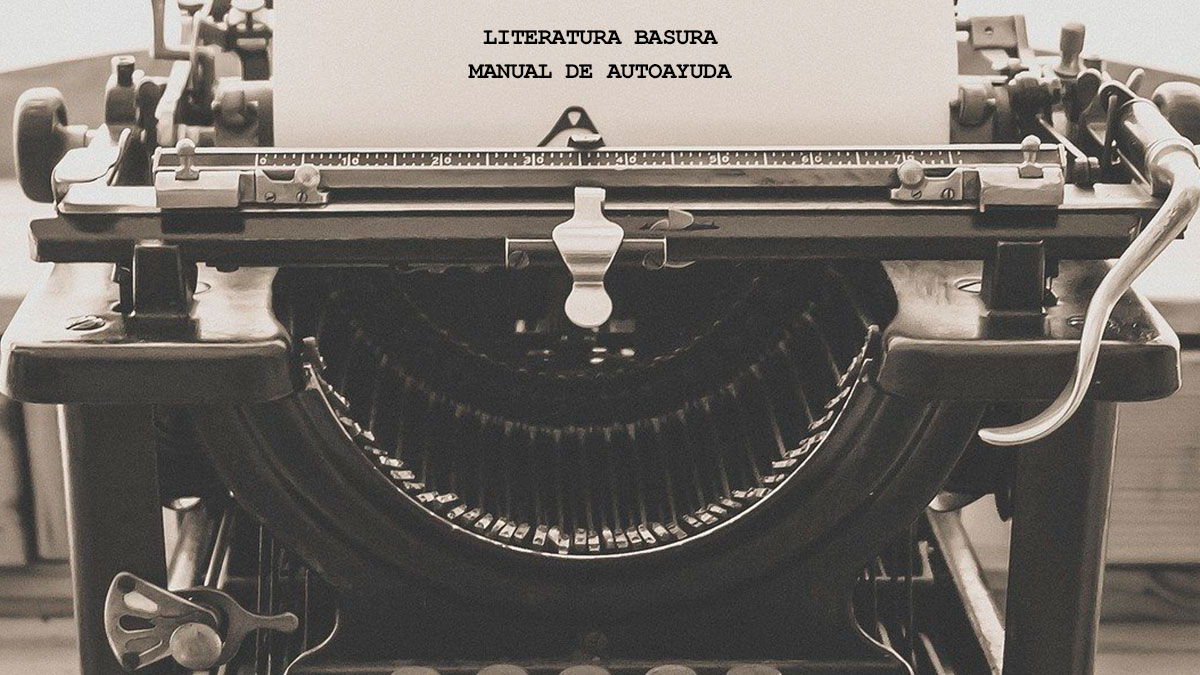Literatura basura. Manual de Autoayuda, por Gonzalo Garrido
Autor de: Las flores de Baudelaire, El Patio inglés y La capital del mundo
Superada la primera frase, y decidido que la frase final se encuentra al final [lo que parece bastante lógico, aunque suene algo estúpido], Alberto Castresana tomará carrerilla y emborronará los primeros folios… hasta que, ¡horror!, ignora quién es el narrador de su historia. Parece una nadería, como todo a escala literaria, pero no lo es tanto.
Para los escritores opera-prima, las novelas cuentan con un autor [una especie de armador del barco] que son ellos y que dominan el conjunto de la obra con supuesta autoridad. Mas nadie les ha advertido de que tienen que nombrar a un narrador [el capitán del barco, para que se entienda], o varios dependiendo de lo sofisticado del escritor o de lo rebuscado de la trama. Es lo que se llama coloquialmente la definición del punto de vista.
Y esto abre un nuevo debate intelectual. El autor de raza comienza siempre escribiendo en primera persona, pues cree que es más auténtico, que sus sentimientos se trasladan de manera directa al corazón de los lectores para enraizar allí [los lectores no tienen corazón, pero el autor todavía no lo sabe, aunque lo descubrirá pronto]. Esa elección le permite introducirse a fondo en el pellejo del protagonista [que suele ser él mismo] y vivir intensamente sus aventuras y desventuras como el principal personaje de la historia.
Por el contrario, los escritores holgazanes –que son mayoría– prefieren ser narradores omniscientes que todo lo ven y todo lo saben, así juegan con la información y pueden hacer algunas trampas a lo largo de la narración, sin que se note demasiado. Estos últimos son sospechosos de querer parecer más listos de lo que son, aparte de tener fama de bullangueros y gente de mal vivir.
También existe otro tipo de narradores, como Faulkner, enfermos mentales metidos a escritores, que utilizan técnicas atrevidas como el flujo de conciencia que todavía complica más la cosa y permite que el lector esté semanas con el mismo libro en las manos sin saber en qué parte de la historia va ni quien le dirige la palabra.
De esta manera comenzará la novela, en primera o tercera persona, con uno o varios narradores, siendo protagonista o testigo, desde dentro o desde fuera, con o sin, a favor o en contra, ante, bajo cabe, con…
Esa historia tan deseada se llena de incoherencias desde el inicio cuando el protagonista en primera persona es capaz de leer la mente de sus colegas y saber hasta sus intimidades más recónditas [su cáncer de próstata, por ejemplo], sin necesidad de consultar al médico; o cuando el escritor omnisciente se relaja por unos momentos y se mete en tantas cabezas que parece una noria y el lector comienza a marearse porque no le interesa tanta psicología barata. Sin mencionar los picados y contrapicados narrativos y demás juegos florales fruto de mentes calenturientas y poco dadas a la compasión con el lector, cuyo único pecado ha sido pagar veinte euros… y equivocarse.
Todo eso es poca cosa si se compara con las expectativas creadas. Castresana no se preocupa en sus comienzos de esos detalles ridículos. Eso es para gente mezquina, limitada, sin recursos. Cualquier estropicio ya lo modificará más adelante alguien a su servicio, que para eso supone que están los editores o sus adjuntos, los correctores, esos seres abúlicos que vegetan en las playas del Caribe hasta que el narrador acabe su novela.
Por fin llegará el momento de avanzar, un avance claro, rápido, contundente, certero que hará que esa idea que tiene en la mente brille en su justa medida. Todo ese proceso que se va acelerando por momentos en la cabeza de Castresana se suele frenar de repente cuando aparece un elemento etéreo y menor, casi imperceptible: el tono. [Sí, querido lector, el tono existe, es parte del estilo y tiene su importancia, como el lenguaje, el ritmo, la tensión narrativa]. Pero no quiero agobiarles todavía, que bastante lo está nuestro autor.